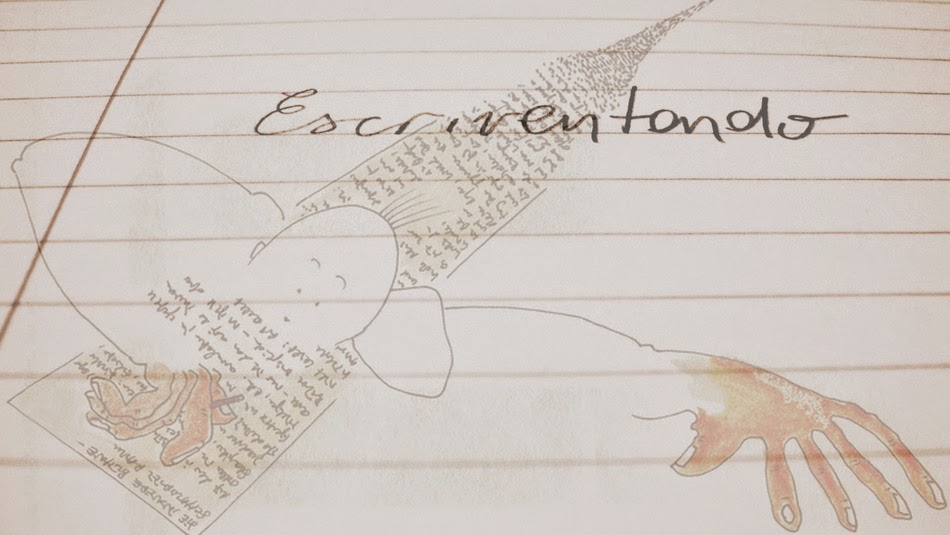Sus rutinarias
zancadas lo iban llevando a Constitución, al mismo tiempo que las estrellas
iban borrándose del cielo dejándolo solo en su camino hacia allí. Al cabo de
convertirlas en unos pasos cortos cuando llegó, hizo un intento de sonrisa mostrándole
sus dientes amarillos al jefe, esos mismos que se mantenían en su boca exasperadamente
cerrada cuando esas masas que remolcaba de aquí allá se quejaban del tráfico, de
la tardanza insignificante, de tener que caminar unos centímetros de más hacia
la puerta, de miles de cosas que no había una mínima certeza para involucrarlo
a él. Pero no era tiempo de dejarse llevar por la amargura y depresión que le
generaba todo aquello, aunque mucho más no cabía en un colectivo de Capital
Federal; sino de relajarse y poner un pie en el acelerador.
Algunos
tapizados desgastados de los asientos comenzaban a cargar una mínima raya de
luz solar. A su vez, se preparaban para recibir el cuerpo de esos ineptos del
humor o de la amabilidad. Miró el piso que debía ver todos los días a las 6.30 y
llegó, aún con los ojos entreabiertos, a la segunda parada. Aún el 59 se
encontraba vacío y lleno de tranquilidad, la que comenzaría a escacharrar, como
todos los días que él trabajaba, la señora del saco gris. Sin ojearla ya, pues daba
por seguro que era ella por su paso lento y su exagerada subida costosa al
colectivo, marcó la suma correspondiente de dinero en la máquina, apenas pudo
cerrar la puerta.
Avanzó
y cruzó la cuadra. La señora había colocado las monedas lentamente, y se había
quedado quieta allí, a solo a uno o dos pasos del chofer. No le preguntó nada,
por lo que el hombre no se molestó en lo más mínimo en verla de pie.
Más
personas comenzaron a subir, y él, concentrando su cabeza en ver con sus oídos
el marcado correspondiente a pagar, no notaba lo que estaba pasando detrás de
su asiento ajetreado, de las fotos aburridas de su familia tapando parte del
espejo que le permitiría ver a la gente que transportaba, que por suerte, no
soltaba un mínimo susurro.
El sol
le golpeaba su cara ya, y se relamió los labios para hacer algo mientras
esperaba como más y más personas iban entrando a su vehículo. No se sorprendió
por la gran cantidad, aunque lentamente el extraño silencio entre tantas
personas logró captar su atención.
En un
semáforo rojo, se detuvo para observar un poco el panorama. La mirada fija de
la señora de gris, estaba en dirección a él. Se enderezó, un tanto intimidado,
y volvió a mirar al frente. Sus manos comenzaron a largar un poco de sudor y
las pegó al volante, haciendo de cuenta que iba a avanzar, pero el semáforo aún
le prohibía el paso. Intentó con disimulo volver a dar la vuelta, y allí la vio
de nuevo a la señora, encontrándose en el mismo lugar que el que había estado
desde que se subió, teniendo asientos vacíos a su derecha e izquierda pero aún parada,
con un rostro seco que se apoderaba de la mezcla de tranquilidad y aburrimiento
del chofer.
Con un hilo
de voz, se atrevió a preguntarle a la mujer si necesitaba algo. Espero un rato
la respuesta. La esperó como esperaba ver el ausente verde que le cedería el
paso. Pasaron unos segundos, u horas, no estaba seguro, y decidió mirarla por
el espejo para intentar ahuyentar su miedo, y fue allí cuando notó todo el amarillo
correspondiente al tapizado de todos los asientos. Saltó de su sitio, y dando
la vuelta vio que estaban todos los lugares para sentarse disponibles. Todos. Y
lentamente, mirando a todo el gentío apretujado desde sus pies, subió su mirada
hasta encontrarse con los ojos de las personas, que solamente se dirigían a él.
Movió
la cabeza rápidamente de derecha a izquierda como despabilándose. Miró
adelante, y vio el semáforo en verde. Se relajó, y pisó el acelerador. Había
sentido que se había detenido durante dos horas.
Habría
avanzado uno o dos cuadras, cuando volvió a encontrarse el rojo penetrante del
semáforo. Otra vez se detuvo, un tanto perplejo, y evitando mirar hacia atrás,
se puso a esperar nervioso el cambio.
No
pasaba nada. Sentía que había enloquecido. El cielo estaba oscureciendo ya, y
aún no había terminado ni su primer recorrido promediado de dos horas, que
había comenzado a la mañana.
Tosió
lo más falso posible como para hacer algo, y volvió a dar la vuelta y ahí sí,
asustado, se levantó de su asiento y se acorraló contra la pared como para
defenderse de todas esas miradas de terror.
La
gente lo siguió observando, no sirvió de nada. Y con un especie de anhelo de
libertad, intentó abrirse paso entre la gente de su izquierda para llegar la
puerta para escapar de ese caos de gente y de miedo. En tan solo un único metro
hacia ella, había millones de personas. Empujó, golpeó, incluso gritó, pero no
sirvió de nada. Hizo un último intento para llegar, y las personas agrandaron
su tamaño, y en ese momento, se hundió entre ellas, llegó al piso, y viendo todo
borroso, se intentó sujetar por una pierna para volver a pararse, pero al
subir, chocó su cabeza con el bolso duro de la señora de gris, cayendo muerto al
piso, a ese mismo que veía todos los días desde las 6.30.